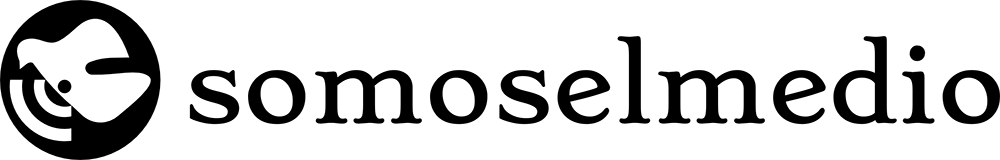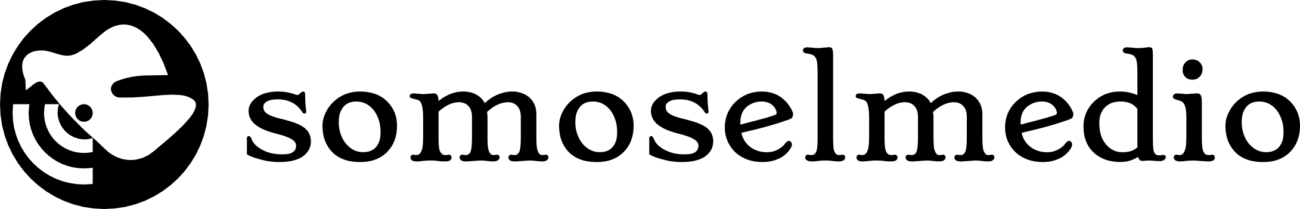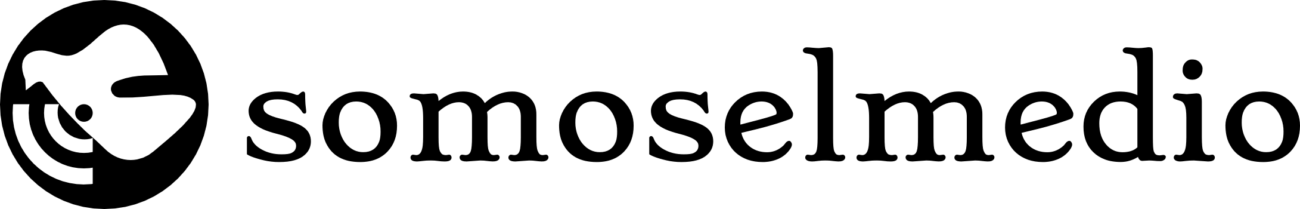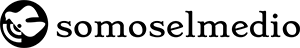Por Max González Reyes
El progreso democrático de México ha sido largo y en algunos momentos agónico. Sin embargo, muchos creyeron que al caer el régimen de partido hegemónico se abrían las puertas a una democracia en la que no sólo se contaría el voto, sino las instituciones se fortalecerían y que ello llevaría a una mejor repartición de justicia y, por qué no pensarlo, en una mejor distribución de la riqueza. Así, se suponía que la llegada de un partido distinto al que surgió desde y para mantener el poder iba a permitir mayor apertura y pluralidad; ya que con su llegada era la conclusión de la transición democrática para comenzar el proceso de consolidación donde se fortalecieran las instituciones y dejar atrás el protagonismo presidencial.
Sin embargo, aquel bono democrático pronto se comenzó a desgastar. Fue así que para 2006 el enfrentamiento entre el primero y segundo lugar de los resultados electorales para la presidencia pusieron en jaque a la sociedad mexicana y se volvió a cuestionar a las autoridades electorales. El resultado de esa elección se puede sintetizar en dos frases: “haiga sido como haiga sido” y “al diablo las instituciones”; la primera dicha por el ganador de aquella contienda, Felipe Calderón, y la segunda, por el candidato perdedor por apenas medio punto porcentual, Andrés Manuel López Obrador. Después sólo hubo reformas que, si bien buscaban mayor pluralidad, sólo consiguieron quedarse en el acceso al poder, no en una profunda reforma del Estado.
Se creía que con el camino andado y con la experiencia para no volver atrás, se iba con la mirada al frente en la consolidación democrática. Así fue que en 2018, por tercera ocasión, el candidato de 2006 que había descalificado las instituciones ganó por amplio margen convirtiéndose en el presidente más votado de la historia contemporánea.
Montado en una campaña de fastidio y renovación político-moral, el candidato López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018. A partir de ahí empezó a configurar en su persona la totalidad de las acciones del nuevo gobierno. Su liderazgo político, teniendo como argumento su legitimidad, hoy se ve reflejado cada mañana en sus conferencias y en cada una de sus expresiones.
Al parecer México vive en una encrucijada en la que podría ser que se regrese a un sistema unipersonal donde el portador del Ejecutivo concentre todo en su persona, en detrimento de la consolidación de las instituciones. Si a finales de la década de los veinte y principios de los treinta del siglo pasado la tendencia fue pasar de un sistema de caudillos al de las instituciones, pareciera que el actual gobierno busca consolidar un liderazgo personal centrado en la figura del Presidente López Obrador. Es decir, un proceso a la inversa de hace un siglo.
Aquella expresión de “al diablo las instituciones” del entonces candidato opositor se refleja en muchos sentidos en su actuar como mandatario. Su constante descalificación a los organismos autónomos, a los periodistas, a los que critican sus acciones, a medios nacionales y extranjeros, etc. es una muestra clara de esa percepción. Frente a todo aquel que lo critica, el presidente no da argumentos sino descalificaciones; no debate, sino impone; no pide, sino ordena.
Para muestra un botón: recientemente un grupo de famosos agrupados en el colectivo “Selvame del Tren” los invitó a exponer las razones por las cuales no están de acuerdo en la construcción del Tren Maya, una de las obras insignes de la actual administración, ya que tendría ‘una posible afectación’ al medio ambiente en un tramo de 50 kilómetros. Ante esta postura, el presidente descalificó a los integrantes de dicha organización preguntando dónde estaban ellos cuando los grupos hoteleros construyeron sus grandes obras. Los tachó de neoliberales. En una primera instancia, los invitó a dialogar. El colectivo le tomó la palabra pero que fuera en la obra misma. Ante ello, el mandatario argumentó que no iría personalmente puesto que se debe respetar la figura presidencial y que dialogaran con uno de sus representantes.
Esto refleja la personalidad del actual presidente. Para él no hay interlocutores: dice lo que quiere, a la hora que quiere y en el tono que quiere; señala, acusa, y no acepta la más mínima crítica. Si manda alguna iniciativa al Congreso pide que no le muevan ni una coma. Y quien lo hace lo acusa de traidor a la patria y exhibe los nombres de aquellos para que el electorado, que está a su favor, los conozca como sucedió con su fallida reforma eléctrica.
El protagonismo del presidente es notorio. Las decisiones no son del gobierno, sino de López Obrador. En su visión, si las instituciones no sirven, no hay que reformarlas, sino eliminarlas porque roban del presupuesto. Para él, son muchos los funcionarios, como lo demuestra su reciente iniciativa de reforma electoral: hay que reducir consejeros del INE, diputados, senadores, etc.
En el fondo sigue vigente aquella expresión: al diablo las instituciones. Hoy, a poco más de medio sexenio y ante un maltrecho funcionamiento del Estado, la pregunta que empieza a surgir es qué será después de López Obrador, toda vez que el protagonismo que dejará en 2024 será un hueco difícil para su sucesor.