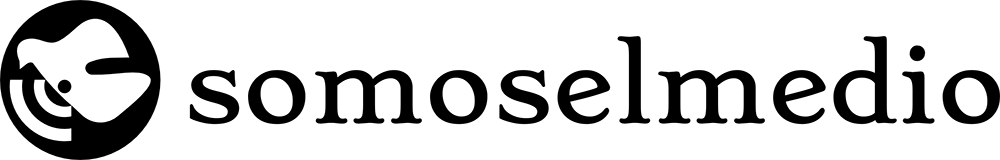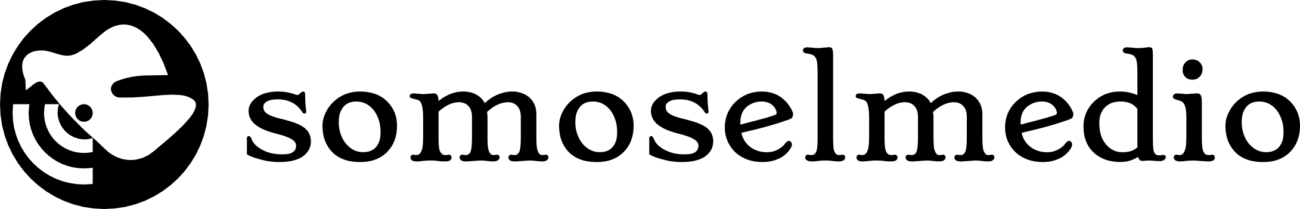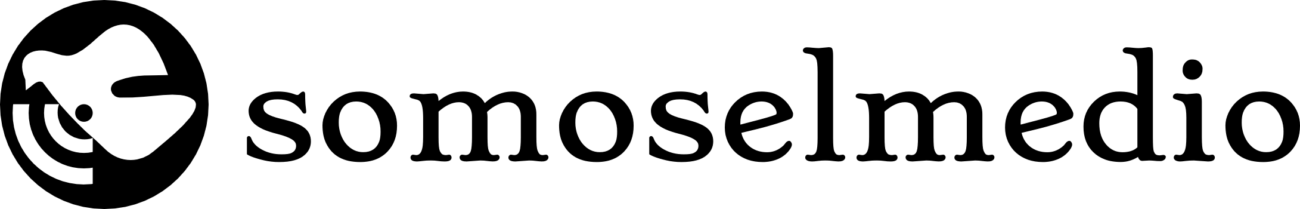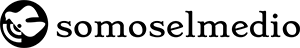El mosaico de partidos políticos en México se ha reacomodado en los últimos años. De vivir durante décadas en un sistema donde sólo tres partidos, PRI, PAN y PRD, acaparaban la escena, donde el primero mantenía una hegemonía, pasamos a un abanico de opciones que tienen posibilidades para gobernar. Sin embargo el desprestigio de la clase política ha llevado a descalificar a todos en general. Socialmente se percibe un hartazgo a todo lo que tiene que ver con política de tal manera que a todos se les considere iguales.
Es en ese escenario en el que iremos a las urnas el próximo 1 de julio. Si le hacemos caso a las encuestas prácticamente la elección está decidida: el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (integrada por Morena, PT y el PES), Andrés Manuel López Obrador será presidente los próximos seis años.
A diferencia de la campaña del año 2000 cuando Vicente Fox ganó esa elección, también con un discurso de cambio, el fenómeno lopezobradorista no ha levantado tanto revuelo como el abanderado panista de aquél año. Más bien las posturas políticas del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia generan más dudas que certezas sobre un mejor futuro para el país.
Una de las banderas del aspirante puntero en las encuestas es que va a resolver los problemas del país combatiendo la corrupción y que una vez que llegue a la presidencia va acabar con ésta. El asunto es que sólo dice el qué, pero no dice el cómo. Por sus propias declaraciones, expresadas en reiteradas veces, pareciera que con su sola presencia en la silla presidencial toda la corrupción se esfumará por arte de magia. Es el médico que diagnostica la enfermedad pero no da el medicamento para quitar el dolor.
Se ha comprobado infinidad de veces que con la sola voluntad no se arreglan las cosas. No por el hecho de que el 1 de diciembre tome protesta López Obrador vamos a ser unos ciudadanos incorruptibles. Para acabar con la corrupción se requiere, no la voluntad de una persona, sino tener instituciones fuertes y capaces de procesar a quien cometió un delito. Eso era lo que buscaba la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo por falta de acuerdos y voluntad política entre el Congreso de la Unión y la administración del Presidente Enrique Peña Nieto no se llegó a designar al titular de esa dependencia, la cual a la fecha continúa acéfala.
El sistema político mexicano fincó sus raíces en dos leyes. Una fue el marco legal, la Constitución, emanada de un movimiento revolucionario que plasmó en 1917 el orden jurídico. La otra fue una especie de legislación no escrita que permitió a la clase dirigente tener manga ancha en sus parcelas de poder de tal manera que pudiera mantener sus privilegios a través de la negociación de la ley. Fue con base en ello que el Estado tuvo presencia en todo el territorio nacional, pues mientras los líderes regionales o locales de las agrupaciones se mantuvieran fieles al régimen no se les restringían sus privilegios. Estas excepciones a la ley se renovaban cada sexenio o cada elección de tal manera que el cambio administrativo y/o generacional permitió mantener esos privilegios durante décadas. El régimen del PRI supo leer muy bien el porfiriato de tal manera que se mantuvo durante más de setenta años con esa dinámica. Así pues, la corrupción se convirtió en el corazón mismo del sistema político mexicano. Los privilegios eran derivados de la lealtad y la disciplina. Fue por ello que con el paso de los años muchos líderes gremiales pasaron de ser unos simples integrantes de alguna agrupación afiliada al PRI, a ser Diputado, Senador o incluso Gobernador de su entidad.
Frente a ello, la postura del candidato López Obrador de con su simple llegada a la presidencia va a acabar con la corrupción parece más que endeble. Es cierto que se debe aplicar la ley, pero ese discurso no es nuevo. Como se sabe, en México por leyes no paramos. Pero se requiere más que eso. Lo destacado del candidato radica en que ha puesto en el centro de su campaña el discurso renovador que ha logrado canalizar el descontento social a su favor lo cual lo mantiene a la alza en las encuestas.
Para acabar con la corrupción se requiere aplicar la ley sin distinción y para lograr esto se necesita tener instituciones sólidas, que no respondan a intereses de grupo o partido. Con un ministerio público dependiente del Ejecutivo será muy difícil lograr una sociedad libre de actos de corrupción. Ya lo demostró el caso de las tarjetas Monex, o las triangulaciones fraudulentas de ex directivos de Pemex a través de la empresa Odebrecht o la Casa Blanca. Es claro que mientras el impartidor de justicia sea juez y parte no se llegará a ningún lado. Pero con la sola presencia de un nuevo presidente tampoco se esfumará la corrupción.