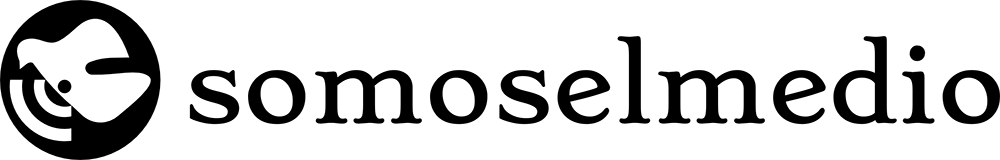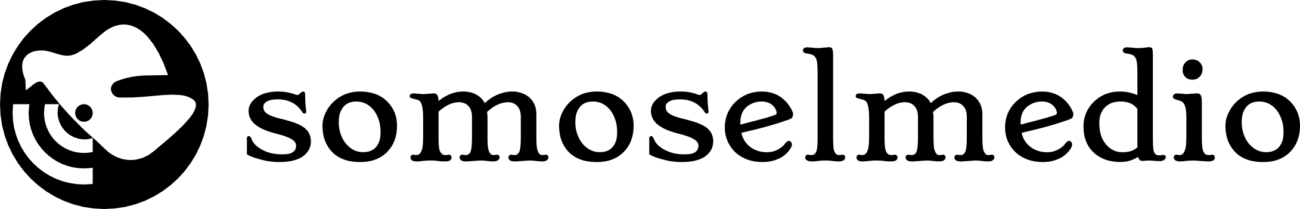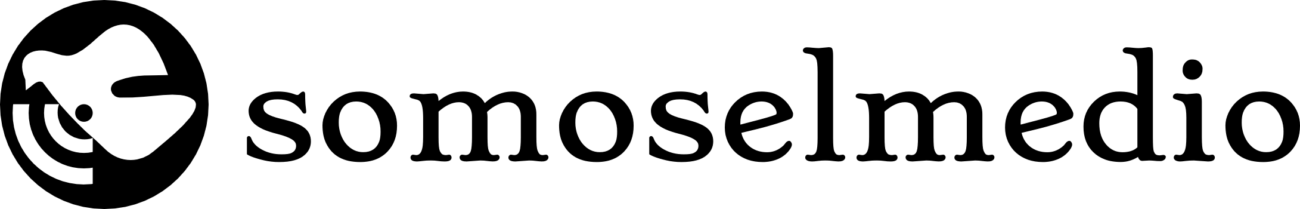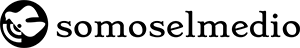Por Enrique G. Gallegos
1
Existen los conservadurismos políticos y existen los conservadurismos del contexto social. Aunque suelen aparecer juntos, es importante hacer la distinción para comprender ciertos hechos y tomar posición frente a ellos. Mientras el conservadurismo político se incardina en acciones, programas y tematizaciones explícitas, el contextual obedece a la terca persistencia del estatus quo, que en las sociedades del altocapitalismo es un eufemismo para legitimar la cultura patriarcal, clasista, opresiva, desigual e injusta. Por ello, el conservadurismo no sólo tiene que ver con una cultura patriarcal, sino también con relaciones de poder político, con lógicas de acumulaciones del capital, con prácticas sociales y otros fenómenos similares.
En la fase actual neoliberal del capitalismo, los segmentos más retrogradas de ese conservadurismo tienden a tirarse al lado del neofascismo —y de ahí que son neoconservadores— que ha hecho de los movimientos feministas, los movimientos de diversidad de género y las organizaciones de izquierda (trabajadores, sindicatos, militantes, marxistas, etc.) sus principales enemigos. El ascendente neofascista necesita construir una otredad “contaminante” y “peligrosa” para mantener la cultura del miedo y los dispositivos de seguridad que le son inherentes. Y no es ninguna casualidad que al neoconservadurismo y el neofascismo le sea particularmente favorable el humus de la fase actual del capitalismo llamado neoliberalismo, con su tendencia financiarizada a despojar al trabajo de su componente de lucha de clases, introducir la desregulación del trabajo y “naturalizar” exclusiones y desigualdades, para terminar constituyendo a sus enemigos: extranjeros, inmigrantes, feministas, sindicalistas, pobres, indígenas, etc.
Los conservadurismos políticos y los conservadurismos del contexto son transversales a la sociedad y se retroalimentan y apuntalan. Los conservadurismos atraviesan en distinta escala e intensidad a los partidos políticos, las prácticas institucionales de gobierno, a las familias, las universidades y los modos de estar, vivir y morir. Por eso son tan tenaces, ubicuos y difíciles de combatir. Recorren desde los mínimos gestos de la mirada y el abrir la puerta del carro hasta los programas de los partidos políticos. Por supuesto, el conservadurismo de AMLO no es del mismo tipo que el de un Bolsonaro o Trump. Así como es un error calificar de comunista a AMLO (por más que reconozcamos su incuestionable preocupación por los más pobres), también es un desatino calificarlo de neofascista, como lo hacen algunos intérpretes y comentaristas. Neofascistas son Bolsonaro y Trump. Pero este deslinde no impide no reconocer tanto sus genuinas preocupaciones por los pobres como sus derivas conservadoras en temas como los movimientos feministas, el género, la familia y la religión.
2
El conservadurismo del contexto social no siempre fue dominante como lo ha sido en los últimos 40 años, cuando menos desde que inicio la hegemonía del período neoliberal en los años 80 con Thatcher y Reagan. Ha habido momentos y retoños con un marcado acento revolucionario y rebelde, como los años 60s y 70s en algunos países de Europa y en México. Cómo no recordar las barricadas y ocupas estudiantiles en la universidad francesa de Vincennes (hoy Paris VIII), en las que participaron o fueron respaldadas por Foucault, Badiou, Sartre y que la prensa calificaba de “ultraizquierdistas”; o el contexto del levantamiento zapatista en 1994; o la huelga estudiantil de la UNAM en 1999-2000. Esto siempre lo han sabido los conservadurismos políticos y han intentado por todos los medios de neutralizar y demonizar una serie de actitudes vitales y políticas que se caracterizan por tratar de transformar las condiciones sociales y materiales de vida. Una de las estrategias que ha seguido ese conservadurismo es abrir un campo de contraste entre una suerte de santificación del diálogo y la demonización del conflicto. Dios o el diablo, diálogo o conflicto. Parte de esta estrategia, que descansa en la sobrevaloración del diálogo y el destierro del conflicto, no sólo se expresa en las instituciones que se construyen para disciplinar las insumisiones y rebeliones de los de abajo, sino en una corriente filosófica hegemónica que privilegia el conversacionismo: la teoría política de la filósofa Hannah Arendt y la teoría de la acción comunicativa del nonagenario Jürgen Habermas. Dos filosofías ciertamente importantes y poderosas, pero que terminan por constituirse en dispositivos disciplinantes en el marco de esta suerte de fetichización del diálogo, los buenos modales, la “caballerosidad” y otras cortesías políticas muy apreciadas por el conservadurismo y las elites gobernantes.
3
El diálogo, por supuesto, es importante. No es casualidad que Platón hiciera de él su forma literaria para verter sus elevados piensos. Mi punto es someterlo a crítica justamente porque en el contexto actual ha terminado por constituirse en un dispositivo de control y demonización de la positividad transformativa del conflicto como motor de cambio y eso es claro en el caso de las luchas feministas, sus okupas de espacios emblemáticos y el uso de grafitis como huellas de cuerpos insubordinados. Así sucede cuando se dice “siempre y ante todo el diálogo” y cualquier cosa que no se estacione en ello, es expulsado del paraíso conservador como obra de endemoniados personajes (“vándalas”, “violentas”, rijosas, rojas, marxistas, izquierdistas, etc., se les endilga).
Detrás de la exigencia de ese “dialogismo” se encuentra la operación disciplinaria: no tanto reconocer la importancia dialéctica de hablar y escuchar para verdaderamente transformar, sino el desplazamiento y demonización de cualquier acto que no se ajuste a los modales y conductas normalizadas del dialogismo. Algunas veces se escucha decir aquella pegajosa frasecita, que las buenas conciencias liberales y conservadoras repiten hasta el cansancio: “no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a decirlo”. Y los periodistas saben que eso es cierto siempre que sus artículos no interfieran con los “intereses” de los dueños de los medios de comunicación. O para decirlo en un lenguaje más crudo, lo que se sugiere es que las mujeres pueden ser asesinadas y golpeadas, pero sus dolientes y familiares deben mantener el diálogo, la prudencia, los buenos modales, la paciencia y esperar al fin del mundo para saber si se hace justicia. Millones de personas viven al día, pero hay que sostener el diálogo y ser pacientes con los buenos empresarios…. cientos de jóvenes son excluidos de la universidad, pero hay que respetar el dialogo… De esa manera, es como si todo lo mejor surgiera de esa espera dialogal, paciente, resignada y monástica. Gritar, arrojas piedras a los policías, encender una hoguera, pintar un muro y desnudarse son formas deslegitimadas y “vandálicas” para ese dialogismo disciplinante. Pero sucede que las personas se cansan de sufrir, de injusticias, de exclusiones, de miedos, de feminicidios y violencias de género. Y un mínimo ejercicio de historia y memoria desmiente esta santificación del diálogo, desmiente que las cosas siempre se arreglan dialogando y muestra que las transformaciones radicales de la vida social deben ser, literalmente, arrancadas de ese contexto conservador.
La potencia del diálogo que en el pasado encontrábamos en los textos de Platón, en el neoliberalismo se ha convertido en el pequeño instrumento —junto con la libertad promovida por los nuevos liberales— que vehiculiza una serie de desplazamientos y neutralizaciones: todo lo diferente y que no pasa por el dialogismo, es reenviado al mundo de los vándalos, los destructores, los violentos, las feministas, los rojos, los revoltosos, etc. E insisto, no es que sostenga que no sea relevante el diálogo; es más bien ese tipo de “diálogo” y “libertad” que se promueve para mantener un estatus social asociado a los actuales conservadurismos y sus estructuras de poder que intentan a toda consta inmovililizar y mantener sus privilegios, mientras para las grandes mayorías ese “dialogo” y esa “libertad” son expresiones de opresión, violencia e injusticia. Donde no se escucha para realizar efectivas transformaciones, no existe diálogo sino monólogo y un relato de los que siempre han vencido, oprimido y violentado.
Frente a ese tipo de diálogo que descansa en miles de injusticias, feminicidios y desapariciones forzadas, se debe construir otro diálogo y otra libertad que reconoce la tradición de los oprimidos y exige desde sus cuerpos las reparaciones de esos agravios. Justamente porque viene de los cuerpos adoloridos, sufrientes, masacrados, violentados, exhaustos de buscar a sus desaparecidos, cansados de esperar horas eternas en las agencias del ministerio público y de masticar frustraciones, justamente por ello, es que la fidelidad a sí mismos se expresa en la toma de oficinas de gobierno, de universidades, bloqueo de calles y en la destrucción de aquello que emblemática esa cultura hegemónica y dominante, particularmente destructora de las mujeres. Se requiere de la construcción de otro diálogo que pasa, paradójicamente, por atrincherarse y ocupar esos espacios cargados de indolencia, negligencia y cómplices de injusticias y opresiones y comenzar a despatologizar los conflictos, como lo han hecho los movimientos feministas en los últimos años. La justicia y democracia también pasa por los cuerpos atrincherados y los gritos por el hartazgo.
4
El actual contexto social y político mexicano es de una peculiar índole conservadora que cualquier ruido, asonancia, gesto imprevisto, mosca zumbadora o pelo en la sopa llama a denominarlo como radical, destructivo, violento, vandálico, etc. No pocas veces no es que algunas acciones y medidas sean radicales en sí mismas, sino que esa percepción deriva justamente del contexto conservador y reaccionario, particularmente de las élites económicas, políticas, gobernantes y de los medios de comunicación hegemónicos (sucede como en la teoría de la relatividad de Einstein, que el que no se mueve cree que las cosas pasan muy rápido).
Es en ese contexto del conservadurismo y sus estructuras de poder, en el que hay que entender las recriminaciones de diferentes sectores por el okupa de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convirtiéndola emblemáticamente en “Casa Refugio Ni una Menos”. Las feministas ya habían avisado de los tiempos por venir con las tomas de algunas escuelas y facultades de la UNAM (entre las que destacan Filosofía y Letras, Economía, Ciencias Políticas y Sociales) y también existía un ambiente conflictual similar en la UAM por el acoso, la impunidad y la manipulación de las áreas de género particularmente en la Unidades Cuajimalpa, Iztapalapa y Azcapozalco, que de alguna manera la pandemia congelo. Mientras no se entienda que los movimientos feministas reaccionan frente a ese conservadurismo político y contextual patriarcal de jueces, políticos, presidentes, directores, rectores y padres de familia que intentan mantener el control en los procedimientos, las instituciones, las familias y las universidades, el llamado al “diálogo” vehiculiza lo contrario porque justamente clausura las exigencias de justicia y no detiene las prácticas de acoso, violencia y feminicidio. Por ello debemos introducir como una regularidad política los conflictos y las okupas de las sedes del poder por parte de cualquier movimiento de causas justas y de abajo. LLámese CNDH, Palacios Legislativos o universidades justamente porque son los símbolos y la materializacion de las violencias históricas o actuales, por omisión o acción. Por ello, la toma de las instalaciones de la CNDH resultan ser expresiones de la genuina política que traza sin eufemismo particiones en el campo de los conflictos y los destinos de la sociedad.
En este punto no es ninguna exageración la reactualización de la tesis VII benjaminiana: “No hay documento de cultura que no sea a la vez de la barbarie”. La cultura de la legalidad/derechos humanos y la cultura iconográfica de los retratos de los “padres” de la patria no sólo son emblemas de la construcción del estado de derecho, sino también del estado de exterminio y excepción que se expresa en miles de feminicidios, desaparecidos, de violencias, de exclusiones e injusticias.
5
Durante mucho tiempo se presentó al proletariado como la vanguardia de las revoluciones políticas. Hoy los movimientos feministas son considerados la vanguardia política. No podía ser de otra manera. Representan el 50% de la población y sus exigencias son transversales en todos los espacios sociales. Por ello es importante, por el bien de esta humanidad —que atraviesa tiempos oscuros de pandemia, de crisis ecológica, de muerte, de miseria y de injusticia— que se consoliden como un movimiento que transforme desde su raíz aquello por lo que luchan y no se diluya es una suerte de pequeñas hogueras. El gran incendio debe ser el del capitalismo y su cultura patriarcal. Pero para hacerlo posible es importante trazar constelaciones con la “tradición de los oprimidos”, los otros oprimidos por el sistema capitalista. Los dos nervios persistentes que atraviesan el cuerpo doliente y el cuerpo social son, además del movimiento feministas, el trabajo. En el régimen actual el 99% de las personas deben vender su fuerza de trabajo y malvivir con lo básico. Es de esa constelación y de las luchas indígenas, las luchas en defensa del medioambiente y las que vienen de abajo, que es posible transformar desde su raíz la suma de injusticias y la acumulación de catástrofes de las sociedades capitalistas.