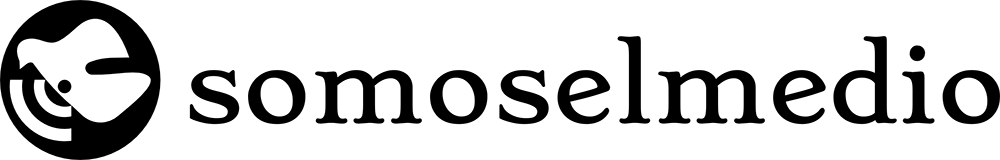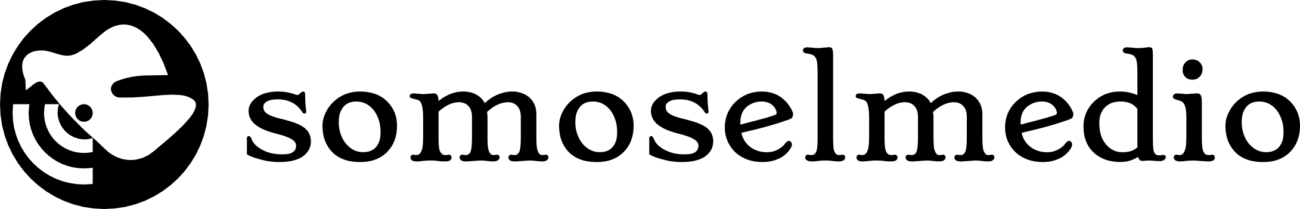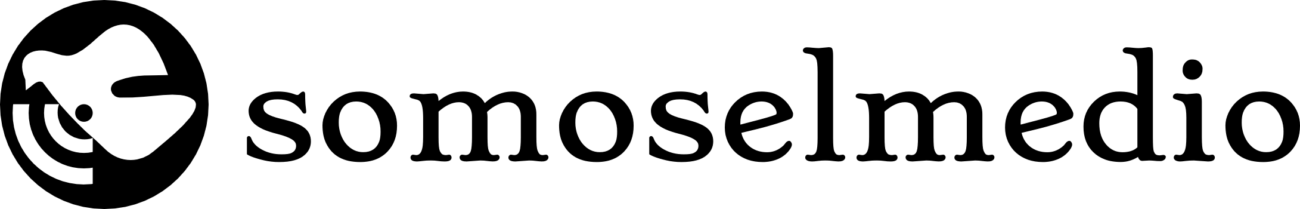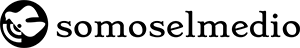La reforma a la Constitución Política mediante la cual se modificó la manera en que se elegirán a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial (PJ) mostró el campo de disputa entre el proyecto de Morena que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum y los juzgadores del PJ y partidos políticos de oposición (PRI, PAN, MC), además de un amplio sector de la clase empresariado e intelectual educada en la episteme neoliberal y de derecha (periodistas, columnistas, académicos, abogados, etc.).
Sin embargo, es un campo de disputa con cierta singularidad. No se trata de un conflicto entre antagónicos sino entre adversarios del mismo campo económico. Para decirlo de otra manera, es una polarización política entre los integrantes del mismo bloque hegemónico. En su contradicción no dejan de ser parte del mismo bloque en la medida en que aceptan, con sus matices y diferencias, la lógica productiva y reproductiva del capital. Con sus gamas asumen al mercado y la competencia como dispositivo de socialización. Ni AMLO, ni Claudia Sheinbaum ni Morena sostienen la tesis del anticapitalismo y la búsqueda de una sociedad alternativa al capitalismo como sistema social, sino que, más bien, aceptan la lógica del capital pero sometido a ciertas restricciones y controles por parte del Estado.
Es precisamente en la función del Estado y su fundamento popular donde está el punto fino de partición del bloque dominante. Mientras para Claudia Sheinbaum son centrales el fortalecimiento del Estado, la ampliación de los derechos sociales, el respeto de la voluntad popular y el control de ciertos sectores de la economía, para sus adversarios estas medidas son manifestaciones del “populismo”, la destrucción de la democracia liberal y el “inaceptable” regreso a una versión del Estado benefactor que consideraban superado y fallido.
Ahora bien, la reforma al PJ no sólo tiene como ejes de disputa factores reales de poder económico, político y deseos insospechados de reconocimiento de los miles de abogados, políticos, empresarios e intelectuales que actúan como clase social cohesionada precisamente por la reforma y a la que la elección popular les parece un crimen contra la libertad, una aberración, una destrucción o un atentado contra lo que consideran como una verdad. Aunque todos estos temores y afirmaciones carecen de sustento real y reflejan más bien su sesgo ideológico y origen de clase, vale la pena concentrarse en otro aspecto fino y poco analizado: estaríamos ante dos principios de la Constitución Política que mostrarían su colisión al nivel de los fundamentos. Desde el punto de vista de la teoría y filosofía política, la Constitución Política recoge dos principios políticos de tradiciones teóricas diferentes y opuestas.
El primero de ellos es el liberalismo. Algunos de sus representantes teóricos son Locke, Montesquieu, Mill y los federalistas norteamericanos. Y se recoge en los artículos 40 y 49 de la Constitución Política que resguardan la división de poderes y el gobierno indirecto y mediatizado por representativo.
El liberalismo se asienta en la defensa del individuo, la libertad, la propiedad privada y el mercado. Esta cuádruple urdimbre explica que se haya introducido la división de poderes para exorcizar una de las pesadillas del liberalismo: el autoritarismo, el régimen de las mayorías, el Estado interventor y otras ideas que acongojan a los pobres liberales, hoy devenidos neoliberales. Estos temores y pesadillas han sido institucionalizados en democracias indirectas, mediatizadas y neutralizados por diversos dispositivos: representación, la acotación de las mayorías, el resguardo de las minorías y la creación de jueces como supuesto garantes del Estado de derecho, etc. Pero con el paso del tiempo el fraccionamiento del Estado con la división de poderes no quedó sólo en los tres consabidos. Con el arribo del neoliberalismo se llegó al punto más alto de desconfianza y destrucción de la soberanía del Estado al introducirse algunos organismos autónomos en el ámbito de la economía y el mercado. Así, el Estado quedaba pulverizado, postrado frente al capital y maniatado de mil maneras. En otra parte analicé las implicaciones de la propuesta de reforma para desaparecer algunos autónomos. Aquí puede consultarse el artículo.
En el caso de la historia de México, el autoritarismo del viejo régimen dotaba de razonabilidad a esas propuestas y temores; empero, el carácter nómada, globalizado, rizomático y poroso de las sociedades turbocapitalistas ya pone en duda parte de esos argumentos. Por ende, no cabría una deriva autoritaria del partido gobernante y de Claudia Sheinbaum: oculta más bien una confrontación entre las dos concepciones teóricas y prácticas del poder público aquí aludidas. Las dos teóricamente válidas: una defiende los intereses de los de arriba; la otra, lo de los de abajo; una elitista, la otra, democrática y popular. Por eso la polarización es inevitable. Y por ello, el liberalismo y esta disputa también tienen un soterrado componente de clase.
En esa tradición liberal —para supuestamente garantizar el estado de derecho y mantenerlo al margen de la política—, el poder judicial, por regla general, ha sido excluido de la elección popular, decantándose por una corporación elitista integrada por abogados monopolizadores de un archisaber que sólo ellos dominan. Así, se llega al absurdo de un saber público que es privatizado por una secta de iniciados con trajecito y maletín. Ciertamente es un mito que el poder judicial escape a la política, pues practica una justicia disciplinada a los intereses económicos y políticos dominantes. La tradicional liberal siempre ha sido elitista y defensora de la “justicia” como simulado mecanismo de protección de los medios de producción privados. De ahí que los jueces operen como un poder opaco y recuerde los estamentos medievales. Ese origen, privatizado y estamental de la justicia, explicaría también la intentona de la Suprema Corte y algunos jueces de echar abajo la reforma, recurriendo a una suerte de lawfare indirecto o difuso.
Estos principios e instituciones del liberalismo antagonizan con los principios de la democracia popular y radical. Algunos de sus principales teóricos son Rousseau y Marx. Este principio de democracia popular se establece en el artículo 39 de la Constitución, que señala lo siguiente: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Sobre esta idea de la democracia radical en la que el pueblo es el último soberano y de él dimanaría todo fundamento, Rousseau sostenía el carácter indivisible del poder soberano y si bien para su ejercicio se podía dividir, era claro que “entre más numerosas son las magistraturas, más débil es el gobierno”. Para la democracia radical la asamblea es el poder supremo porque en ella se expresa la voluntad popular. No hay forma de que en la democracia radical existe un poder que no deba su legalidad y legitimidad a la voluntad popular y ningún poder podría situarse por encima del soberano popular.
El principio del liberalismo y el principio de la soberanía popular han mantenido una relación compleja, tensa y conflictiva a los largo de la modernidad capitalista. Mientras el liberalismo y neoliberalismo tratan de acotar el poder popular, de controlarlo, de mediatizar la voluntad popular, de dividir al Estado, de someter sus decisiones a terceros (jueces), de establecer límites y restricciones; el principio de la soberanía popular somete toda institución y poder instituido a su decisión y juicio que se manifiesta en elecciones, deliberaciones, plebiscitos, revocaciones y referéndums. Para la democracia popular ningún poder e institución tiene legitimidad si no descansa en la voluntad popular. Ningún poder: ni siquiera el judicial.
Empero, históricamente el liberalismo (y su sucesor: el neoliberalismo) se las ha ingeniado al nivel del diseño institucional para escamotear, socavar, mediatizar, neutralizar y evitar el pleno cumplimiento de la voluntad popular (limitando las decisiones de las mayorías, incluyendo clausulas de minorías, mediante el control judicial de las leyes, dividendo el poder y creando organismos autónomos, partidos políticos restrictivos, excluyendo a los jueces de la elección y control popular, etc.). En México esto ha sido la regla: la imposición del principio liberal al popular. ¿Por qué ha sido eficaz el liberalismo en su acometida contra el poder popular? Por una razón de facto: porque el liberalismo es la teoría política, jurídica y cultural del capitalismo en tanto modo de producción vigente y actual.
El liberalismo, y su extensión neoliberal, son los instrumentos que usa el capital para proteger su lógica productiva y reproductiva. Esto significa que los ejercicios de democracia popular siempre van a contracorriente y son contrafactuales. De ahí la dificultad para expandir la democracia radical (como quedó demostrado con la derrota de la histórica comuna de Paris y ahora con el vendaval de opositores a la elección popular de los integrantes del PJ, hecho que además está en sintonía con la “preocupación” que han manifestado en Estados Unidos por la reforma al poder judicial, en abierta injerencia imperialista).
Si bien la disputa por la reforma al poder judicial es al interior del mismo bloque hegemónico —cuya escisión no afecta el mantenimiento de la infraestructura económica dominante—, no es menos cierto que también muestra la oposición histórica entre el liberalismo/neoliberalismo y la democracia popular.
Aunque sea un pasito microscópico en la larga y tormentosa travesía del empoderamiento del poder popular, no se debería ceder ante la intentona de jueces y ministros de echar abajo la elección popular de todos los jueces, magistrado y ministros del PJ. Con ello, al menos formalmente, a las figuras de consulta popular y revocación de mandato introducidas en 2019, se añadiría la elección de los integrantes del poder judicial.
Pero ¿podría un juez o ministro detener la reforma constitucional del poder judicial? Formalmente no se podría porque fue aprobada por el constituyente (ambas cámaras de diputados y de senadores y mayoría de legislaturas locales de los Estados federados). Empero, en la medida que es una controversia que desborda lo jurídico, cualquier salida es posible.
Otra cosa es la eficacia en la impartición de la justicia del día a día, que no estaba garantizada con el sistema liberal-judicial (en la que la justicia se compraba y vendía como valor de cambio) y necesariamente tampoco lo estará con el nuevo sistema que descansa en la elección popular. Para garantizar esto, el nuevo sistema debe establecer sus bases de eficacia y control. Las buenas intenciones pueden ser anuladas con un pésimo diseño institucional y las malas prácticas.
*Profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana-C