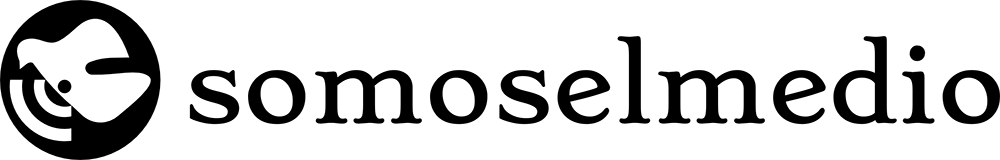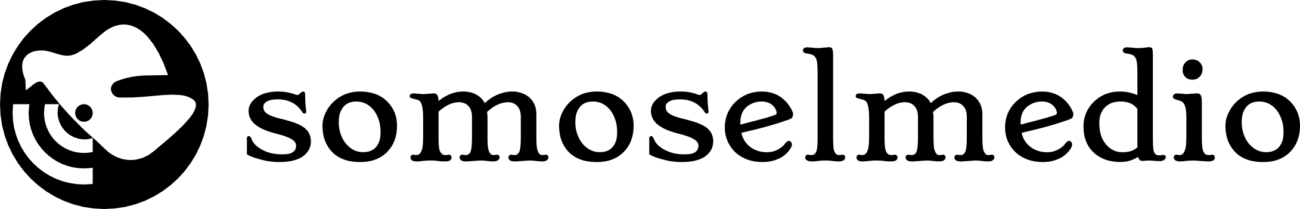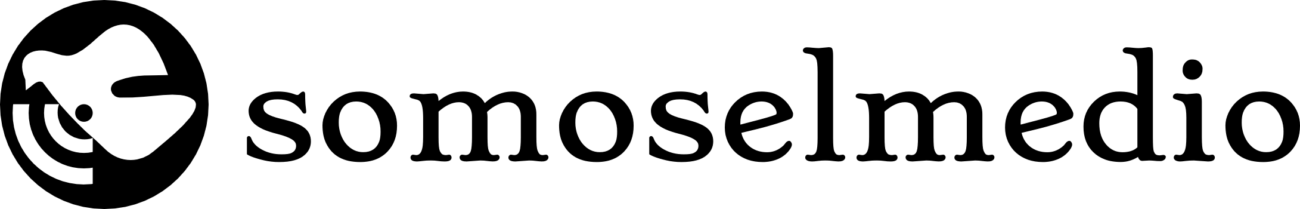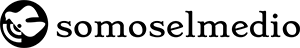Azcapotzalco o también llamado lugar de hormigas, ubicado al norte de la Ciudad, ha sido testigo del nacimiento de los “sonidos o sonideros” desde hace más de sesenta años, sus habitantes llamados chintololos o los de las caderas anchas, así como vecinos o habitantes de otras alcaldías o municipios, han bailado, cantado y disfrutado del movimiento sonidero, a través del tiempo.
Texto y fotografías por Alejandra González/ @agonzalezsolisalejandra/ @AleGonSol
Desde el 6 de octubre de 2023, los sonideros forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. La Declaratoria de la Cultura Sonidera los define como una expresión artística auténticamente popular, nacida en los barrios y pueblos capitalinos, que promueve la cohesión social y construye el sentido de identidad de quienes forman parte de estos grupos de baile y música.
La Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México destaca que los sonideros son fundamentales para fortalecer enfoques locales y comunitarios. Desde espacios comunitarios, se convierten en una herramienta para transformar la realidad, crear comunidad, aportar espacios de esparcimiento y construir memoria colectiva. Su reconocimiento es clave para garantizar que esta tradición siga fomentándose y celebrándose por las distintas generaciones que conforman la ciudad.
La llegada del movimiento sonidero a México
Ernesto Rivera, en su artículo “Los sonideros en México”, menciona que, después de la década de 1920, la ciudad buscaba satisfacer las necesidades de diferentes estratos sociales, fomentando la comunicación y la diversión a través de empresas como el Salón México (1920), la radio (1930), disqueras y salones de baile (1935) y la televisión (1950).
En los años cincuenta, con la formación de barrios populares, surgió la necesidad de amenizar fiestas y reuniones. Inicialmente, después de celebraciones como bautizos, primeras comuniones o XV años, los hombres acudían a cabarets mientras las mujeres se quedaban en casa. Sin embargo, las mujeres decidieron llevar todo lo necesario para la celebración, incluyendo mesas, luces, arreglos, pistas de baile y bebidas. Así nació la necesidad de contratar un sonido, ya que las orquestas eran costosas y solo accesibles para las clases altas.
Con el tiempo, los sonideros se popularizaron en barrios y colonias del Distrito Federal, como el Peñón de los Baños, Tepito o San Juan de Aragón. En los años sesenta, comenzó una competencia por quién tenía el sonido más grande, rápido y poderoso, así como por la música que tocaban. Inicialmente, se inclinaron por la música cubana, pero luego introdujeron la cumbia, gracias al sonidero Pablo Perea de León, quien buscó nuevos ritmos en Panamá y Colombia.
En los ochenta, los éxitos sonideros tomaron relevancia. Los sonideros buscaban discos con canciones antiguas o nuevas, las mezclaban e incluso les cambiaban el nombre. Si una canción alcanzaba éxito, las disqueras la reeditaban con el nombre original y el del sonidero.
La llegada de los sonideros a Azcapotzalco
Enrique Juárez, voz del sonido Bacardi, relata que Azcapotzalco fue una de las delegaciones donde más tardó en llegar el movimiento sonidero. Inicialmente, el sonido se popularizó en el centro de la ciudad, específicamente en la colonia Morelos, Tepito y el Peñón de los Baños. Azcapotzalco, por su parte, se resistía al cambio, prefiriendo la música en vivo.
“La evolución realmente del sonido en mi opinión es de los 80s en adelante, antes había, claro, pero estaba más bien dentro de las casas”, indica Enrique Juárez. “El sonido viene después de eso, incluso empieza a haber conflicto entre los representantes de la música en vivo porque el sindicato de los músicos en México fue un momento determinado muy poderoso con un señor de apellido Rey, muy conocido y de una cercanía enorme con Fidel Velázquez, el otro era líder de líderes de los priistas y por eso tenían tanta fuerza”.
El sonido llegó a Azcapotzalco cuando la música en vivo comenzó a perder terreno. Los primeros sonideros utilizaban equipos básicos, como dos bocinas y un tocadiscos, que formaban parte de los equipos de audio que tenían en sus hogares. La Casa de la Cultura, hoy un espacio cultural, en el pasado era un salón de baile donde los jóvenes y adultos se reunían para bailar con música en vivo.
Juárez destaca que Tepito, La Pensil y Santa Julia fueron barrios trascendentales para el movimiento sonidero. “En ese momento los jóvenes se dieron cuenta que era más fácil en un lugar de estos donde encontraban variedad de música y no solo un género musical. Y más se empiezan a identificar con los sonidos de barrio”. En la Casa de la Cultura, se reunía gente de todos estos lugares, e incluso se presentaron artistas como Celia Cruz y su hermana Matancera en los ochenta.
“Azcapotzalco tenía un nivel cultural diferente”, afirma Juárez. “Por el simple hecho de que aquí se dieron las últimas batallas de los llamados conquistadores en su momento, con el Rey Tepaneca, con los otros este digamos esa trilogía con el Rey Texcoco, con el propio Rey de Tacuba, hicieron que la gente de Azcapotzalco fuera en mi opinión que hubiera un nivel de cultura diferente que fue cambiado con la llegada del sonido y eso lo podemos ver ahorita”.
“La gente iba a escondidas, los jóvenes iban escondidos porque era el tiempo en el que a las cuatro de la tarde uno comía, veía la televisión y ahí estaba en la casa. Y mis primos, mis tíos o tías era cuando se venían a bailar aquí. Ya después pues evidentemente el ambiente toma una presencia diferente y pues se refleja en un comportamiento incluso en términos muy económicos porque esto genera empleo. Genera empleo entre muchos sectores”.
Juárez también menciona que el movimiento sonidero impulsó la creación de pequeñas empresas. “Nacen empresas que venden desde un foco, un cable, bocinas y evidentemente se globaliza el sonido. Nosotros somos una relativa copia de los grupos sonideros o sonideros de Colombia, que les llaman ‘Picoteros’ en Colombia. Somos un reflejo de eso. Sin embargo, el sonidero de la ciudad de México es totalmente diferente al sonidero de la provincia, a los alrededores de la ciudad de México”.
Algunos de los sonideros más prestigiosos de México son originarios de Azcapotzalco, como el Sonido Super Dengue, Marysol, Inmensidad y Sonido Azcapotzalco, conocido como la Hormiga Atómica. “Estos sonidos son muy reconocidos por el barrio y su impacto económico y cultural es innegable”, concluye.


Preservando el movimiento sonidero en Azcapotzalco
Desde hace dos años y medio, el Sonido Marysol se presenta todos los sábados en el Jardín Hidalgo, en el centro de Azcapotzalco. Cada semana, invita a diferentes sonidos para hacer bailar a los chintololos y visitantes de otras alcaldías. El baile comienza a las 4:00 de la tarde y termina alrededor de las 9:00 de la noche, ofreciendo un espacio de convivencia al ritmo de salsa, cumbia y guaracha.
Evolución de los sonideros a través de la historia
Ernesto Rivera, en su obra “Los sonideros en México”, describe cómo los sonideros comenzaron con una estructura sumamente básica: un amplificador, una tornamesa, un bafle y discos de 78, 45 y 33 rpm, que incluían todo tipo de música, aunque predominaba la cubana. Estos equipos rudimentarios fueron el punto de partida de un movimiento que transformaría la vida cultural de los barrios.
En sus inicios, los sonideros enfrentaron una fuerte competencia con otras formas de entretenimiento, como los grupos musicales y las orquestas. Para diferenciarse, incorporaron el micrófono, no solo para animar las fiestas, sino también para presentar a los asistentes, como a la quinceañera o los padrinos, añadiendo un toque personal y único a cada evento.
Con el tiempo, la infraestructura de los sonideros evolucionó significativamente. Cambiaron la forma de transportar su equipo, mejoraron la iluminación, diseñaron estructuras más elaboradas y crearon escenarios que capturaban la atención de todos. Lo que comenzó como pequeños negocios familiares se transformó en grandes empresas que generaron empleo para muchas personas, consolidándose como un pilar económico en sus comunidades.
En los años setenta, los sonideros introdujeron un elemento que se convertiría en su sello distintivo: los saludos al final de cada canción. Para la década de los ochenta, estos saludos ya se integraban durante las canciones, creando una conexión más directa con el público. Rivera destaca que los saludos son un elemento exclusivamente mexicano, una muestra de la creatividad y el ingenio que caracteriza a este movimiento cultural.
Historias de música y baile
En entrevista para Somos el Medio, los sonideros nacidos en tierra de chintololos, como el DJ de Son Moreno y las voces de Veneración, Marysol, Bacardi, Tropical Las Vegas y Súper Dengue, compartieron sus historias, llenas de pasión, desafíos y orgullo.
Guillermo Moreno, conocido como Memo, líder del Incorregible Sonido Son Moreno, relata con orgullo los inicios de su sonido, los cambios que ha enfrentado y la satisfacción que le ha brindado ser parte de este movimiento. El pasado primero de febrero, el Sonido Son Moreno cumplió 18 años, celebrando en el Parque Hidalgo, en el centro de Azcapotzalco, un espacio donde la comunidad se reúne cada fin de semana para bailar, cantar y fortalecer lazos.
“Empezamos en teoría en 2007, pero por cuestiones personales y familiares paramos dos años. Iniciamos en la colonia Jardín Azpeitia, que muchos aquí en Azcapotzalco conocen como el barrio de la Coyota”, cuenta Memo.
El nombre del sonido tiene una historia particular. “El nombre de Son Moreno viene de dos cosas: primero, ‘Son’ es un ritmo de música tropical, y segundo, hay un señor que se llama Son del Barrio, quien fue una inspiración para nosotros. En su honor le pusimos ‘Son’, y como combinaba con nuestro apellido, quedó Son Moreno”, explica.
El apodo de “Incorregible” surgió como un eslogan familiar. “Mi mamá siempre nos decía: ‘Eres bien latoso, cabrón, eres incorregible’. Entonces, cuando buscábamos algo que nos distinguiera, pensamos en eso. Nos quedó el Incorregible Sonido Son Moreno”, recuerda con una sonrisa.
El proyecto comenzó gracias a su hermano Israel Moreno, quien, tras separarse de su suegro y dejar el Sonido Imperio Colombiano, propuso a su hermano mayor, Luis Alberto, invertir en un nuevo sonido. “Luis trabajaba en Protex, una fábrica de detergente, y usó sus utilidades para poner el capital inicial. Israel era la voz, y yo, aunque al principio no me gustaba el sonido, me fui envolviendo poco a poco”, relata Memo.
“En ese tiempo, yo tenía otros gustos musicales, como el ska y la electrónica. Pero empecé a buscar géneros, a explorar la música tropical, y terminé metiéndome de lleno. Ahora soy el DJ, el encargado de poner la música y conectar todo”, afirma.
Aunque sus hermanos ya no están directamente involucrados, Memo sigue adelante con el apoyo de su amigo, conocido como “El Chino”. “Israel ya no está conmigo por diferencias en gustos y mentalidad, y Luis también se ha distanciado. Pero el eslogan de ‘los hermanos Moreno’ se quedó, y no pienso cambiarlo”, comenta.
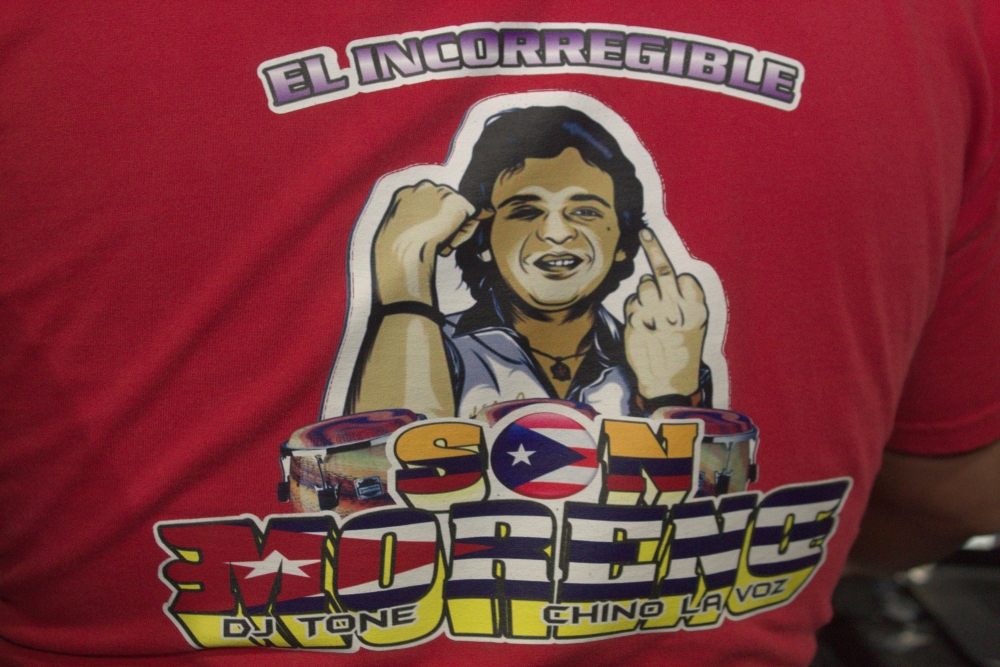
Memo no oculta los desafíos que ha enfrentado. “Hay mucha envidia y competencia en el ambiente. A veces, un compañero te quita trabajo ofreciendo precios más bajos, pero la verdad es que este negocio no es barato. Comprar un amplificador, luces, bocinas o pantallas requiere una inversión fuerte”, explica.
Además, el trabajo es físicamente demandante. “Llegamos primero que todos, conectamos, trabajamos cinco o seis horas, desconectamos, cargamos el equipo y volvemos a casa. Son muchas desveladas, pero es algo que nos gusta y a lo que estamos comprometidos”, dice con determinación.
El equipo del Sonido Son Moreno ha evolucionado significativamente. “Antes teníamos bafles llamados ‘rebotes’, luego pasamos a los Baymar y después a los Yorbis, que usan muchos sonidos grandes. Ahora tenemos un sistema lineal tipo Martin, que ofrece una acústica diferente. La iluminación también ha cambiado: antes usábamos proyectores y hasta una sábana como pantalla improvisada”, recuerda entre risas.
Sin embargo, los permisos se han vuelto un obstáculo. “Desde que nos declararon Patrimonio Cultural de la Nación, las puertas se han cerrado un poco. Entiendo que hay normas de seguridad, pero a veces se nos juzga por problemas ajenos, como el consumo de alcohol o drogas en los eventos”, lamenta.
Orgullo y satisfacción
A pesar de los desafíos, Memo se siente profundamente orgulloso de su trabajo. “Es una gran satisfacción ver a la gente bailar, divertirse y disfrutar en nuestros eventos. Siempre trato de complacerlos, preguntando si hay alguna canción o género que quieran escuchar”, comenta.
“Es bonito cuando improvisas y pones algo que hace que la gente baile o incluso cante. Ver sus reacciones, sus gritos, sus aplausos, es algo que no tiene precio. Para mí, ser parte de esto es un orgullo y una forma de contribuir a mi comunidad”, concluye con emoción.

La Potencia Joven, Sonido Veneración de Carlos Calzada
Carlos Calzada, líder del Sonido Veneración, comparte con orgullo cómo este movimiento se ha convertido en su vida. Para él, crear su sonido fue una forma de rendir homenaje a la música, algo que siempre ha venerado. “El nombre de Veneración nace de venerar la música. Lo de ‘La Potencia Joven’ surgió porque, en ese entonces, yo era el más joven entre los sonideros. Al principio, el sonido se llamaba Veneración 2000, pero ahora simplemente es Veneración”, explica.
Con 33 años de trayectoria, Carlos recuerda sus inicios con nostalgia. “Empecé a tocar a los 21 años, con unos bafles pequeños en la casa de mi mamá, en Santa María Maninalco. Mi primera fiesta fue en unos XV años, en una vecindad de la calle Cuauhtémoc. Todo surgió por gusto, por amor a la música”, relata.
Cambios y desafíos
Carlos ha sido testigo de la evolución del sonido. “Todo ha cambiado: el audio, la iluminación, el equipo y hasta la forma de transportarlo. Antes tocábamos en la calle, pero ahora estamos más en salones, patios de casas y carpas”, comenta.
Sin embargo, no todo ha sido fácil. La escasez de permisos ha afectado su trabajo. “Antes daban permisos por escrito, firmados y sellados. Pero desde hace 15 años dejaron de otorgarlos por los pleitos en la calle, el consumo de drogas y alcohol, y los problemas de seguridad. Eso ha impactado mucho en nuestros ingresos y en cómo nos damos a conocer”, lamenta.
Carlos también enfrentó otros desafíos. “Los problemas han sido muchos: agresiones verbales y físicas, el clima, y el riesgo de que te quiten el equipo. Pero, como dicen, con la venia de Dios, no pasa nada”, dice con resignación.
Entre sus éxitos más destacados están “Mi Linda Gaita” y “La Cumbia de la Osa”, temas que han dejado huella en la escena sonidera.
Para Carlos, ser parte del movimiento sonidero es una fuente de profunda satisfacción. “Siento gusto y alegría porque mi trabajo es remunerado con la energía de la gente que baila y disfruta. Llevo 33 años en esto, y la música es mi vida. A veces, prefiero escuchar una canción que ver una película. Nunca me resignaría a dejar esto”, afirma con convicción.
El Indomable Sonido Marysol, de Juan José Briseño
Juan José Briseño, líder del Sonido Marysol, expresa con emoción su orgullo por ser un sonidero chintololo y contribuir a la preservación de esta cultura en Azcapotzalco. “Somos nativos de aquí, chintololos al 100%, nacidos en la colonia Santiago Ahuizotla. Llevamos 44 años en esto, y el nombre del sonido surgió cuando estaba recién casado. Mi primera hija se llama Marysol, y en su honor le puse Sonido Marysol”, cuenta con una sonrisa.
Desde 1979, el Sonido Marysol ha estado presente en toda la Ciudad de México, e incluso ha recorrido parte de la Unión Americana y la República Mexicana. “Son 45 años llevando la música callejera o sonidera a todo el mundo”, dice con orgullo.
Juan José recuerda cómo empezó todo. “El sonido surgió como un hobby. Alguien me vendió un equipo pequeño, y de ahí nació mi gusto por esto. Desde los 16 o 17 años, ya andaba en la calle, en Tepito, y me encantaba ir a los bailes. Cuando empecé con el sonido, ya tenía una buena colección de discos”, relata.
Uno de los mayores retos ha sido la exposición a situaciones de riesgo. “En cualquier baile, la gente expone su vida. Nos metemos a colonias donde no sabemos cómo son las cosas. Pero, como dicen, con la venia de Dios, no pasa nada”, comenta con serenidad.
Respecto a los permisos, Juan José explica que las cosas han cambiado. “Antes no se necesitaba tanto equipo. Hoy, si no llenas un tráiler, no figuras. Los permisos nunca han sido por escrito; siempre han sido verbales. Ahora, como somos Patrimonio Cultural, podemos ir a la delegación y presentar nuestros motivos, pero hay que cumplir ciertos requisitos”, detalla.
En el Jardín Hidalgo, donde lleva dos años y medio presentándose, no ha tenido problemas. “Es un evento cultural, reglamentado por la alcaldesa Nancy Núñez. No hay cobro, no hay alcohol, no hay vicios. Es un espacio puro para el baile y la cultura”, afirma.
Entre los éxitos más representativos del Sonido Marysol están “Virgen de la Candelaria” y “La Cadenita”, temas que han marcado su trayectoria.
Para Juan José, ser parte del movimiento sonidero es un motivo de orgullo. “Es una satisfacción ver lo que has logrado a través de los años. Antes, la gente solo bailaba; hoy, les pones una canción y la cantan. Es increíble ver cómo la música une a las personas”, dice con emoción.
“Yo soy de la segunda generación de sonideros. Detrás de mí está la primera, con nombres como Sonido Rolas, Sonido Nuevo Mundo, Sonido 64, Sonido Tacuba y Sonido África. Luego vino la tercera generación, y ahora estamos con la cuarta. Es un orgullo ser parte de esta historia”, concluye.


El Rey del Vicio, Sonido Bacardi de Enrique Juárez
Enrique Juárez, uno de los sonideros con más años de experiencia en el ramo, comparte no solo el surgimiento de su proyecto, sino también detalles sobre la llegada del movimiento sonidero a México y a Azcapotzalco.
“En 1981, para ser preciso, en junio de ese año, comenzamos a trabajar en el ambiente del sonido. Empezamos en fiestas, que es la forma tradicional en que todo sonidero inicia. A partir de ese año, comenzamos a evolucionar en todos los sentidos”, relata Enrique.
En aquel entonces, el ambiente no estaba tan saturado de expectativas ni de gente. “Era algo muy doméstico. Trabajábamos principalmente en fiestas familiares. El auge en eventos públicos o del barrio llegó en la década de los 90, cuando el sonido adquirió relevancia cultural, especialmente en el centro del país”, explica.
Con el tiempo, el sonido se profesionalizó. “Tuvimos que empezar a cobrar más para solventar las inversiones en equipo de audio y producciones maestras”, añade.
El origen del nombre Bacardi
El nombre de su sonido tiene una historia particular. “Bacardi es una provincia de Cuba, no solo el nombre de un licor. Es el lugar donde se creó el ron cubano original. En 1981, queríamos algo que conectara rápidamente con el público, algo que representara la esencia de lo cubano. El ron era perfecto para eso”, cuenta Enrique.
Aunque no buscaba asociarse con el alcohol, el nombre tuvo un impacto inmediato. “La gente empezó a llamarnos ‘El rey del vicio’. Algunos incluso nos decían ‘El bacacha’. Pero para nosotros, siempre fue más sobre el baile, el gusto y la música”, aclara.
El Sonido Bacardi surgió casi por casualidad. “Mi familia organizó una fiesta, y uno de los sonidos existentes fue a tocar. A mí siempre me gustó la música de las orquestas y conjuntos de esa época. Cuando entendí la magnitud de este trabajo, decidí tomar mi propio camino”, recuerda.
Una vida entre el sonido y la academia
Enrique no solo es sonidero, sino también un académico destacado. “Soy licenciado en administración, tengo una maestría en administración, un doctorado en educación y otro en dirección de organizaciones. Llevo casi 50 años de experiencia laboral. Para mí, el sonido no es mi modo de vida, pero es una parte esencial de quién soy”, afirma.
Tocar en el Jardín Hidalgo es una de sus mayores alegrías. “Aquí venimos por el gusto. Para mí, es una fuente de salud mental y física. Mi familia, mis amigos y toda la gente de este rumbo vienen cuando saben que voy a tocar. Es un lugar fantástico”, expresa con emoción.

Enrique ha enfrentado varios desafíos a lo largo de su carrera. “La inseguridad siempre ha sido un problema. Recuerdo a Roberto Herrera, del Sonido Rolas, quien era muy cotizado en su momento. Terminamos un baile en la colonia Providencia, y 20 minutos después le robaron todo el equipo. Fue impactante”, relata.
Otro problema fue el equipo de fayuca. “Hace 15 años, el equipo solo se conseguía yendo a Estados Unidos y trayéndolo con muchos problemas. Hoy lo compramos hasta en internet, pero antes era toda una odisea”, comenta.
La llegada de la música disco en los 80 también representó una crisis. “Entre 1985 y 1995, la música disco llegó a México con fuerza. Los jóvenes cambiaron sus gustos, y tuvimos que adaptarnos, incorporando ese género para sobrevivir”, explica.
Además, los permisos se volvieron más difíciles de obtener. “Las autoridades casi dejaron de otorgarlos por problemas de delincuencia, drogas y alcohol. Incluso los sacerdotes dejaron de permitirnos tocar en las fiestas del Santo Patrono”, lamenta.
Enrique ha tenido varios éxitos, especialmente con la llegada de la salsa a México. “Tenía amigos que viajaban a Colombia y Nueva York, y traían música nueva. Empecé a tocar temas recién llegados, lo que nos ayudó a distinguirnos”, dice.
Además, los sonideros han sido clave en la venta de discos. “Trabajamos con vinilos, discos de pasta, o como dicen, de chapopote. Hay gente que quiere seguir escuchando ese sonido original, incluso con los rayones que le dan carácter”, comenta.
Enrique guarda con orgullo su colección de discos. “Tengo muchos, y casi siempre los traigo cuando tocamos. A la gente le encanta escuchar la música como se oía antes”, afirma.
El sonido como complemento de vida
Para Enrique, ser sonidero es más que un trabajo. “Me hace sentir joven y útil. Soy un académico, pero aquí me quito el traje, el saco y la corbata, y me convierto en uno más del barrio. Es un compromiso grande, pero cuando la gente disfruta, no hay mejor sensación”, expresa.
“Siempre he buscado liderar y participar en uniones de sonideros, no solo en México, sino en otras ciudades. Es curioso, porque llevo 35 años en la academia, pero este ambiente es único. Que te digan ‘Don’ o que reconozcan tu trayectoria es algo muy especial”, concluye con una sonrisa.

El As de la Rumba, Sonido Tropical Las Vegas de Miguel Romero
Miguel Romero, con lágrimas en los ojos, expresa el inmenso orgullo que siente por formar parte del movimiento sonidero. Su historia es un testimonio de dedicación, esfuerzo y amor por la música, que ha marcado su vida y la de su familia durante más de cinco décadas.
“En nuestro sonido ha habido tres generaciones. La primera nació en 1968 en la colonia Pensil con el nombre de Sonido los Chicos. Luego, en los años 70, vino la segunda generación, el Sonido Estrella, que duró hasta 1974”, relata Miguel.
En 1976, nació el nombre que lo ha acompañado desde entonces: Sonido Tropical Las Vegas, fundado por Miguel Ángel Romero Galán y Enrique Romero en la colonia Unidad el Rosario. “Trabajábamos principalmente en fiestas particulares y cobrábamos precios muy económicos”, recuerda.
El cambio de colonia fue un punto clave. “A mi papá le dieron una casa en el Rosario, así que nos mudamos. Entre la colonia Pensil y el Rosario es donde realmente comenzó nuestra historia con el Sonido Tropical Las Vegas”, explica.
Miguel aprendió desde muy joven que ser sonidero requiere más que solo tocar música. “Para esto, necesitas saber de electrónica, electricidad y hasta soldadura. Nos metimos de lleno a hacer nuestras propias cosas”, comenta con orgullo.
Inició en el mundo del sonido junto a sus hermanos cuando tenía entre 10 y 12 años. “Aprendí a trabajar la música para hacer bailar a la gente. El nombre ‘Tropical’ surgió cuando tenía alrededor de 18 o 20 años”, recuerda.
Fue en la colonia Pensil donde el nombre tomó forma. “Estábamos decidiendo cómo llamar al sonido, y a mí se me ocurrió ‘Las Vegas’. Luego, en una tardeada, un amigo me dijo: ‘Oye, tu sonido suena como a música disco. ¿Por qué no le ponemos Tropical Las Vegas?’. Y así nació el nombre”, relata con una sonrisa.
Desde entonces, la música se convirtió en una parte esencial de su vida. “Tengo alrededor de 5,000 acetatos, entre discos de 45, 33 y 78 revoluciones. La música es un vicio para mí”, confiesa.
Los inicios y la competencia
En la década de los 60, Miguel compartió escena con otros sonidos emblemáticos como Sonido Bizarro, Sonido Nazi, Sonido Conejo y Sonido San Fernando. “En ese tiempo, el equipo era muy básico: unos baflecitos y una o dos trompetas. Lo que importaba era la música”, recuerda.
Miguel también se aventuró a traer música nueva desde Estados Unidos. “Cuando fui, mandé discos que aquí no se conocían. Uno de los temas que estrenamos fue ‘Imagínate mis manos’ de Moncho Santana. Otros sonideros lo buscaban, pero nosotros lo teníamos primero”, dice con orgullo.
Otro éxito fue la “Cumbia Roca”, un ritmo que nació al bajar la velocidad de la música con el pitch del tornamesa. “Había que ajustar el ritmo para que la gente pudiera bailar. Fue algo que nos distinguió”, explica.
Los permisos siempre fueron un desafío. “Cuando organizábamos una tardeada, teníamos que ir a la delegación a pedir autorización. A veces nos daban un horario límite, pero cuando nos arriesgábamos a tocar en la calle, nos multaban”, relata.
En una ocasión, los servicios públicos se llevaron su mezcladora y tornamesa. “Fue porque una vecina que nos contrató tenía problemas con otra. Nos multaron, pero pagamos y seguimos adelante”, cuenta.
En la Unidad del Rosario, donde el sonido creció, aprendieron a improvisar. “Subíamos a los postes para conectar la luz, pero luego empezamos a usar plantas de luz. Era parte del aprendizaje”, dice.
Un legado que perdura
Para Miguel, ser sonidero es más que un trabajo: es un estilo de vida. “Esto se mete en la sangre. Es un vicio que no dejaré hasta que Dios me llame. Seguiremos con la música, echándole sabor”, afirma con emoción.
Ver una pista llena es una de sus mayores satisfacciones. “Es un orgullo y una felicidad inmensa. Somos un sonidero clásico, con más de 48 años de historia. Desde 1968 hasta hoy, han pasado más de 50 años, y seguimos aquí, aportando nuestro granito de arena”, concluye con orgullo.


Por el Placer de Ser Sonido Súper Dengue, de Pedro Pérez
A las afueras del Salón Caribe, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, miles de personas se han congregado durante más de tres décadas para bailar y disfrutar de la música en vivo y de los Sonideros. Entre la multitud, Pedro comparte conmigo la historia de su trayectoria y el esfuerzo que ha dedicado para mantener vivo su proyecto.
“Comenzamos en la Colonia Industrial Vallejo a finales de 1975, exactamente en el Barrio Bajo de las Salinas. Al principio nos llamábamos Dengue, un nombre inspirado en la Sonora Matancera, y con el tiempo evolucionó a Súper Dengue. En aquellos años, los sonidos estaban de moda y también me gustaba la música disco, pero finalmente me incliné por la música tropical. Así nació este bonito movimiento”.
Con un tono reflexivo, Pedro expresa su sentir sobre el papel de los sonideros en la historia musical:
“A veces me pongo a pensar que somos parte de algo grande, hasta mundial. Imagínate si no existiéramos nosotros, los sonideros… Hoy estamos aquí, animamos el ambiente, hacemos un movimiento. Nos tocó una hora en este lugar, pero si no estuviéramos, ¿cómo sería el mundo? Quizá diferente. Es algo que pienso mucho y lo comparto porque siento que tenemos una misión en este mundo”.
El camino no ha sido fácil. Uno de los primeros retos fue la aceptación del nombre Dengue, pues temían que no fuera bien recibido. Sin embargo, la respuesta del público fue positiva. Aún hoy, enfrenta dificultades, especialmente en las inversiones que debe hacer para renovar su equipo de sonido.
“He cambiado luces, audio y bafles sin saber si funcionarán. Desde los bafles pequeños hasta los roperos, los hice más grandes que los de mis compañeros, porque me gustaba aventarme”.
En cuanto a sus éxitos, Pedro recuerda con orgullo:
“Hemos logrado muchos, pero uno de los más importantes es ‘Paso la vida pensando en ti’, una rola muy bonita. He sacado cumbias de la nada, y en algún momento, en Estados Unidos, llegué a conocer grupos que marcaron mi carrera. Conjunto La Libertad, una de las mejores agrupaciones de México, Eddie Palmieri… hemos tenido el honor de ser parte de grandes éxitos”.
Ser sonidero es, para él, una gran responsabilidad, pero no duda en seguir adelante.
“Tenemos un don en este movimiento y hay que explotarlo al máximo para que la gente se vaya contenta después de escucharnos. A veces pasamos días grabando y dudamos si un tema funcionará, pero lo hacemos para que la gente lo conozca, porque de eso se trata”.
Finalmente, recuerda cómo eran los bailes en sus inicios:
“Antes, ponías un tema y el otro te respondía con otro. Ese era el movimiento en aquel entonces. Ahora hay que sacar un tema que le guste a la gente, que los haga sentir algo. Es una tarea grande, pero la asumo con orgullo”.


Historias de baile y comunidad
Durante la entrevista para Somos el Medio, los asistentes comparten lo que significa para ellos el baile sonidero, también llamado baile callejero.
Itzel Hernández, de 31 años y oriunda de Azcapotzalco, recuerda sus primeras experiencias con esta cultura:
“Asisto a los bailes porque desde niña iba a las fiestas de la iglesia en mi barrio. Mis abuelos amaban esta música, y para mí, estar aquí me tranquiliza y me da alegría. Me gustaría que estos eventos se preservaran porque es una forma hermosa de convivir y conocer gente nueva”.
Aidé, de 20 años, destaca la influencia familiar en su pasión por el baile:
“Me gusta porque mis papás también bailaban. Mi papá me enseñó, él pertenece a un club. Para mí, el baile es pasión y me gustaría que se preservara porque es parte de nuestra historia, las generaciones pasadas lo mantienen vivo y nosotros debemos seguir ese legado”.
Laura Trejo, mejor conocida como “La Chaparrita de Ferrería”, tiene 45 años y comenzó a bailar a los 16:
“Me encantó y ensayé hasta perfeccionarlo. Aprendí con mis amigos, y cada paso tiene su nombre. Para mí, el baile lo es todo. Nos distrae de los problemas, es la mejor forma de desestrés”.
Pepe Toño, apodado “El Gorritas”, de 51 años y originario de Azcapotzalco, comparte su experiencia:
“Desde niño, a los 10 o 12 años, asistía a los bailes anuales de Santa María Maninalco. Aprendí observando. El baile es mi vida, mi vicio. Es importante preservarlo porque es una cultura sonidera que debe pasarse de generación en generación”.
Él también menciona los conflictos dentro de los clubes de baile:
“Surgen problemas entre los bailarines porque algunos se cambian de club. A veces es cuestión de ego, de creer que saben más que otros en lugar de aprender juntos”.
Leonardo, de 44 años y residente de Vallejo, descubrió el baile a los 19 años:
“Aprendí en la calle, en la Agrícola Oriental. Para mí, el baile es libertad, diversión, ejercicio y amistad. Es una parte fundamental de la cultura del pueblo mexicano y debe preservarse”.
Manuel, de 41 años, también de Azcapotzalco, habla sobre su motivación:
“Mi hermana fue quien me metió en esto, ella amaba el baile. Bailo desde los 16 años. Para mí, es un estilo de vida, una forma de mantenerse en forma y una diversión sana”.
Rocío Lozada, de 57 años y habitante de Azcapotzalco, recuerda los viejos tiempos:
“Desde los 20 años, ya sabía dónde serían los bailes, porque se hacían en cada cuadra. En la calle bailamos salsa, guaracha, son montuno. Creábamos los pasos entre todos. Nos reuníamos desde las 7 u 8 de la noche y el baile nos unía. Nos alejaba de los vicios y nos ayudábamos entre nosotros”.
Con una sonrisa, recuerda cómo el baile marcó su vida amorosa:
“Conocí a mi esposo en los bailes. Dejamos de venir un tiempo, pero ahora hemos vuelto porque nuestros hijos ya son grandes. El baile te libera, saca los problemas de la casa. Hoy en día, los jóvenes están muy perdidos, y el contacto humano es clave para divertirse, cuidarse y apoyarse. Esta cultura no es mala, al contrario, es lo mejor para alejar a los jóvenes de los vicios”.
Las dos caras del ambiente sonidero
Ser sonidero es sinónimo de pasión, alegría y comunidad, pero también implica retos, cambios y peligros. En la vía pública, estos eventos están expuestos a situaciones como robos, asaltos o incluso la muerte. A pesar de todo, los sonideros siguen firmes, manteniendo viva la cultura que han construido por décadas.
El movimiento sonidero es una forma de vida en la que distintos mundos se encuentran, chocan y explotan en una mezcla de alegría, pasión y amor por la música. Su historia sigue escribiéndose y se transmitirá de generación en generación.







Suscríbete a Somoselmedio.com y apoya al periodismo independiente. ¡Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que nadie más quiere contar!